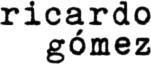Si Dios existiera, y además fuera contable, en algún lugar de sus registros divinos llevaría cuenta de todos los libros que se han escrito en la historia de la humanidad. Si Dios existiera, y jugara a ser crítico literario, separaría los libros justos de los que no lo son. Si Dios existiera, y fuera misericordioso, me habría entregado antes de comenzar a redactar este artículo una lista pormenorizada y en orden cronológico de los cuentos, tebeos y libros que he ido leyendo, desde que tenía uso de razón literaria; es decir, desde que empecé a leer por mi cuenta. Si Dios existiera, y además fuera generoso, añadiría también las narraciones orales que he escuchado con pasión, desde los peripatéticos cuentos que me contaba mi abuelo Martín en los veraniegos atardeceres de Castilla hasta las historias sagradas y profanas que me recitaron mis primeros maestros, doña Dionisia, don Fermín… Y, para reafirmar su bondad, si es que Dios existiera, me señalaría con su deífico dedo qué obra u obras y autores o autoras me llevaron a escribir, si es que hubo algunos en especial. Con esto, ya habría acabado mis reflexiones y quienes me leen o me escuchan ya tendrían una causa.
Si Dios existiera, y además fuera contable, en algún lugar de sus registros divinos llevaría cuenta de todos los libros que se han escrito en la historia de la humanidad. Si Dios existiera, y jugara a ser crítico literario, separaría los libros justos de los que no lo son. Si Dios existiera, y fuera misericordioso, me habría entregado antes de comenzar a redactar este artículo una lista pormenorizada y en orden cronológico de los cuentos, tebeos y libros que he ido leyendo, desde que tenía uso de razón literaria; es decir, desde que empecé a leer por mi cuenta. Si Dios existiera, y además fuera generoso, añadiría también las narraciones orales que he escuchado con pasión, desde los peripatéticos cuentos que me contaba mi abuelo Martín en los veraniegos atardeceres de Castilla hasta las historias sagradas y profanas que me recitaron mis primeros maestros, doña Dionisia, don Fermín… Y, para reafirmar su bondad, si es que Dios existiera, me señalaría con su deífico dedo qué obra u obras y autores o autoras me llevaron a escribir, si es que hubo algunos en especial. Con esto, ya habría acabado mis reflexiones y quienes me leen o me escuchan ya tendrían una causa.
Pero lo más probable que esa simple lista no me revelase nada en especial, porque mi limitada inteligencia no me permitiría poner orden en un caos del que soy consciente: he leído de todo, bueno y malo; he sido asistemático en la elección de títulos y escritores; no he podido acabar libros que se consideran canónicos; aún no he tenido voluntad para dedicar horas a autores que creo merecen mi esfuerzo… Pero casi podría asegurar que la suma de todo lo leído ha contribuido a que un día intentara escribir, a edades ya tardías. Eso, y alguna cosa más. Durante lustros, jamás se me pasó por la cabeza poner una línea en un papel con intenciones de cometer “literatura”; e incluso tras unos años de esfuerzos y después de una docena de libros publicados, tengo sensación de intrusismo. A veces, cuando veo un libro mío en los estantes que ocupan autores que leí de niño o de joven, como Stevenson, Verne, Poe, Melville, Kipling, Kafka, Swift, Twain… siento cierta clase de extrañeza. La misma, lo confieso, que cuando me imagino sentado a la mesa con quien compartiré debate: Jordi Sierra, Gonzalo Moure, Alfredo Gómez Cerdá… cuyos libros leían mis hijos cuando eran más jóvenes.
Desde que me recuerdo como lector he tenido el privilegio de disfrutar con libros como una fuente de intenso y extenso placer, y unos diez años atrás yo disfrutaba del mundo apacible de la literatura eligiendo sin riesgos obras y autores, en una librería o en una biblioteca. Podía dejar uno o tomar otro sin trabajo, esfuerzo ni remordimiento. Pero hace aproximadamente una década decidí levantarme del sillón en que leía y acercar la silla a una mesa con intención de contar una historia, un relato corto al que luego siguieron otros. Hace mucho menos, unos dos años, decidí arriesgarme a ganarme el resto de la vida escribiendo. Puesto que esto sucedió hace no demasiado, cuando ya era adulto y supuestamente maduro, y se supone que a ciertas edades uno medita bien sus decisiones, se podría pensar que estoy en situación de explicar cómo y por qué decidí escribir, pero debo reconocer que aún no lo sé. ¿Qué me llevó a escribir? ¿Cómo uno se convierte en escritor? ¿Cómo se pasa del mundo idílico en el que uno disfruta de la literatura narrada por otros, para adentrarse en otro mundo más laborioso, incierto y riesgoso en el que uno mismo intenta escribir? Y, sobre todo, ¿por qué escribir?
Como se supone que esto también es escribir, y que la escritura supone cierto ejercicio de introspección, intentaré acercarme a las claves de por qué escribo, quizá con el deseo de que estas reflexiones sirvan a alguien, aunque sobre todo espero que me sean útiles a mí mismo. En ocasiones, puesto que durante mucho tiempo me he ganado la vida con asuntos que no tienen que ver con la literatura (aparentemente), me han preguntado cómo es que he pasado desde un mundo-no-literario a un mundo-literario. Siempre respondo lo mismo: yo he vivido siempre en un mundo donde la literatura ha jugado un papel importante, pero a un lado del río, como lector. Un día, decidí fabricarme una balsa y cruzar al otro lado. Y comprobé que si en la orilla lectora se disfruta, en la escritora se goza no menos. Hoy, siento el privilegio de viajar cuando quiero entre una orilla y otra.
Imagino que si a alguien le preguntaran por qué es pintor o fotógrafo, escalador de cumbres o submarinista, la respuesta tendría un denominador común: lo es porque de ello obtiene un intenso placer. Reproducir una puesta de sol, atrapar la luz en una escena umbría, contemplar las nubes a los pies o descubrir un raro ejemplar de anémona proporciona un disfrute sensorial y emotivo que resulta difícil de transmitir a otros. Se puede invitar a otros a pintar, a escribir o a bucear pero, parafraseando a Pennac, el verbo escribir tampoco admite el imperativo. Escribir es un placer, aunque en muchas ocasiones el camino hacia lo escrito esté lleno de zarzas que esquivar o de abismos que franquear.
He dicho un par de párrafos atrás que fue hace poco cuando decidí escribir, pero debo matizar. Claro que hubo un tiempo que, como todos los estudiantes, acaté el imperativo de mis profesores, que me encargaban escribir redacciones. Lo hacía lo mejor que sabía, porque de ello dependía una buena nota en Lengua y Literatura y porque esas composiciones servían para corregir la ortografía y mejorar la caligrafía, aspectos que entonces tenían mucho peso. No recuerdo de qué región de mi imaginación o de mi voluntad sacaba la paciencia para escribir algo que, estoy seguro, sería poco original y de pésimo gusto, y espero que nadie nunca encuentre mis cuadernos escolares del período entre los ocho y los doce años. Pasada esta edad no creo que ningún otro maestro me obligase a escribir, y por ello no volví a hacerlo. La única excepción fue cuando en cuarto de bachiller se nos obligó a la clase entera a participar en un concurso nacional de redacción, patrocinado por una conocida empresa de refrescos; gracias a una carilla de folio, gané un scalextric con el que ni por asomo yo había podido soñar entonces. Fue mi primero y único premio literario en más de cuarenta años. Del resto de maestros, coloco en una lista honrosa a una profesora de literatura española contemporánea que durante el preu nos recitó en clase toda la poesía de la generación del 27 y que nos invitaba a escribir poemas como Beato sillón... Pero por aquel entonces no estaba yo por escuchar cantos de sirenas escribanas. No volví a escribir hasta casi treinta años después de ganar aquel scalextric.
La pregunta de por qué escribo ahora podría responderse con la de por qué no lo hice entonces, cuando leer era un placer que buscaba fuera de la escuela, paralelo a la satisfacción que sentía jugando a las canicas o al futbolín. Si rebaño en mi memoria, sospecho que ninguno de mis profesores me relacionó la escritura con el placer de escribir. En el colegio y en el instituto se leía y se escribía por obligación, con el mismo entusiasmo que se podía esperar cuando se nos obligaba a aprender la clasificación de los moluscos o las capitales de los países africanos. La escritura estaba sometida a la mirada escrutadora de los jueces. Se escribía porque se nos obligaba, y lo que se escribía estaba sujeto al análisis ortográfico, morfológico, sintáctico y métrico: las redacciones debían tener entre veinte y veinticinco líneas, carecer de faltas de ortografía, someterse al cliché de sujeto/predicado y sobre todo tener buenas intenciones y contener edificantes pensamientos; en cuanto los poemas… debían de ser de octosílabos versos los lunes, de endecasílabos los jueves, con rimas consonantes un día, vocálicas otro.
Conste que no culpo a mis profesores, de la mayoría de los cuales guardo buen recuerdo. ¡Pero qué contraste entre doña Dionisia, que a mis siete años me leía en clase la leyenda sobre la espada de Damocles y que yo recreaba con ensoñaciones en la cama, y don Miguel Ángel, que a mis quince estaba empeñado en que diferenciara entre una silva y un soneto y quien se me aparecía como una pesadilla en mis sueños! ¡Qué contraste entre las buenísimas novelas policíacas en las que a veces se colaban un beso, un escote abierto o una falda al vuelo y las pésimas teatralidades de Moratín! A los catorce años, yo podía disfrutar con la recreación de la vida en un barco ballenero o de la Rusia del siglo XIX sin que me asustaran la extensión de las novelas ni me importara buscar en un diccionario palabras que no había oído jamás, pero sufría literalmente si me encargaban escribir un folio completo. Leer era un dulce disfrute; escribir, una penosa obligación.
Muchas cosas han cambiado en la escuela desde que yo estudiaba hasta ahora, pero tengo la sospecha de que quizá otras no tanto. Entonces como ahora, la educación no hace sino transmitir pautas sociales y, si bien tenemos que alegrarnos porque haya más libertad, más diversidad, más respeto y menos moralina, me temo que la concepción de la lectura y la escritura no hayan variado lo bastante. En mis encuentros, a veces escucho con una sonrisa benévola y quizá poco disimulada la explicación de alguna maestra o de algún maestro bienintencionados que me dicen que, después de leer mis libros, los lectores han hecho un resumen o respondido a un cuestionario. Esta es una buena ocasión para manifestar una vez más: ¡que no! Que no espero que mis lectores resuman lo que escribo, y mucho menos que tengan que examinarse de ello. Quiero que mi historia la imaginen, la mastiquen, la huelan, la sueñen, la critiquen, la desbaraten, la recreen o la cambien… si les parece. Y, si no, les deseo que encuentren otro libro, de otro autor, con el que les apetezca hacerlo. En esos encuentros con lectores siempre aclaro que no espero que mis libros gusten a todos, que no creo que un libro pueda agradar a todo el mundo, que no deseo que se vean obligados a decirme que lo han disfrutado si no ha sido cierto… Después de todo, un libro, un autor, solo son un medio para conocer otros libros, otros autores. Reclamo para la lectura y para los lectores el espacio de placer que yo siempre he disfrutado.
Existe la idea de que todo el mundo debe leer, pero ya está reconocido que leer es un derecho y no una necesidad. Y si bien es cierto que la escuela tiene el mandato de enseñar a leer (y me refiero no solo al acto mecánico de la lectura, sino a la capacitación para leer literariamente), no es menos verdad que ese ejercicio no puede perder de vista que en el futuro habrá lectores y no-lectores. Leer en el aula, como suelo intentar aclarar a adolescentes que se quejan de que tales o cuales lecturas son obligatorias, constituye un entrenamiento en esa libertad, porque uno no puede elegir entre lo que quiere o no, si simplemente no sabe hacerlo, de la misma manera que yo no puedo elegir entre pilotar un avión o no hacerlo, si no sé pilotar aviones.
También en mis encuentros suelo invitar a que los lectores escriban. Lo hago con la convicción de quien ha descubierto un placer encontrado hace poco tiempo, que aún no se ha colmado. Y del mismo modo que estoy a favor de que todo el mundo tenga la oportunidad de aprender a leer (literariamente), soy partidario de enseñar a escribir (literariamente). Pero una y otra cosa deben de ser, en esencia, una fuente de placer personal, que se puede elegir o rechazar. Y de la misma manera que cada cual es muy dueño de encontrar ese placer leyendo novelas, poemas, cómics, cuentos cortos o noticias científicas o deportivas, a escribir se debe invitar buscando ese mismo espacio de libertad.
A mis profesores se les olvidó aclararme que también un buen cómic, una buena película, una ópera, una buena canción, un gran cuadro, una sonata o incluso una buena fotografía pueden ser literatura. Es de los descubrimientos que mi generación hizo fuera de la escuela, acudiendo al cine, escuchando conciertos, visitando exposiciones o charlando con amigos.
Quizá a mis profesores también se les olvidó decirme que yo podía escribir en privado, sin que nadie tuviera derecho a fiscalizar mis páginas. Que podía escribir cuentos, diarios, hiperbreves, haikus, cartas, poemas asonantes, guiones de cortometrajes, acrósticos, viñetas de tebeos, descripciones absurdas, caligramas, sonetos, frases sin sentido, chistes, diálogos sueltos, reflexiones filosóficas, sentencias patafísicas o simples exabruptos liberadores… Que tenía el derecho a escribir o a no hacerlo. El derecho de arrepentirme de lo escrito y, por tanto, de tirar a la basura. El derecho de emular a otros. El derecho a sentirme avergonzado por lo escrito dos días atrás. El derecho a sentirme tranquilo si un día o una semana no fluye la escritura. El derecho a abandonar una historia que me ha dejado de fascinar y comenzar otra distinta. El derecho a basarme en ideas e imágenes ajenas. El derecho a acabar un escrito cuando uno decide acabarlo. El derecho a no enseñar a nadie. El derecho a intentar publicar, o a no querer hacerlo. El derecho a sentirme satisfecho, aunque otros no lo estén. El derecho a engañar o a fingir, escribiendo. El derecho a escribir qué, cómo, cuándo y donde a uno le de la gana. El derecho a no decir realmente lo que se piensa o lo que se siente. El derecho a escribir como otra persona. El derecho a la sensación de estar en camino, y de no haber llegado a una meta… En definitiva, el derecho a disfrutar escribiendo.
Muchas personas dirán que este ejercicio de derechos no hace necesariamente a un escritor, y puede ser cierto, pero ¿lo importante es escribir o convertirse en escritor? Hace pocos días, un bibliotecario conquense opinaba, mientras esperábamos la charla de un autor consagrado, que había que bajar de sus pedestales a los escritores, y que todo el mundo debería escribir un libro. Estoy de acuerdo con lo primero pero matizaría lo segundo diciendo que todo el mundo debería tener la ocasión de escribir un libro (también añadiría: de hacer una buena fotografía, o de conocer el fondo del mar o, más básico, de disfrutar con el estómago lleno y sin miedo de la belleza de un atardecer). Otro asunto muy diferente es si lo escrito debe convertirse en un objeto sólido, palpable, vendible y accesible en las estanterías de bibliotecas y librerías. Supongo que, de cara al fomento de la escritura, habría que aclarar que una cosa es escribir y otra publicar.
Por otro lado, ¿qué es realmente un escritor? ¿La persona que escribe lo que siente y crea y lo hace como le viene en gana o quien escribe canónicamente bien? ¿Quien solo redactó un par de libros es proporcionalmente menos autor que otros con muchas publicaciones? ¿Quien escribe a ratos perdidos es menos profesional que quien se gana la vida a través de sus libros y la parafernalia que acompaña a la publicación y a la venta? ¿Quién pasó por el mundo sin éxito y reconocimiento es menos apreciable que quien disfrutó de fama y honores? ¿Y cómo consideramos a quienes, siendo buenos escritores, al final de su vida destruyeron voluntariamente sus escritos? ¿O a aquellos cuyas obras perecieron bajo las llamas de hogueras inquisitoriales? También supongo que, de cara al fomento de la escritura, habría que diferenciar entre escritura y éxito.
En una conferencia sobre “Buenos lectores y buenos escritores”, en su Curso de Literatura Europea, Nabokov afirmaba que las cualidades de un buen lector son cuatro, a saber: tener imaginación, poseer cierta memoria, estar dispuesto a manejar un diccionario y disfrutar de cierto sentido artístico. Si hablamos de escritura, a estas cuatro añadiría dos más: grandes dosis de humildad e infinita perseverancia. La primera, para ser consciente de que es muy, muy difícil, igualar el listón de cientos, miles que han escrito antes que uno mismo. La segunda, para saber que un libro es solo un medio, un peldaño en el largo camino que significa aprender a escribir, como lo es aprender a vivir. También supongo que, de cara al fomento de la escritura, habría que discriminar entre el mundo de los resultados fáciles y el de la tenacidad fructífera.
Quisiera acabar estas reflexiones con una última. Quienes tenemos la suerte de escribir (¡y además publicar!) no deberíamos olvidar que la nuestra es una profesión de riesgo. Cuando se comienza una historia, no se sabe si se va a acabar. Cuando se acaba, no sabe si va a satisfacer. Cuando satisface, no se sabe si se va a publicar. Cuando se publica, no sabe si se va a vender. Cuando se vende, no se sabe muy bien si añade sobre uno mismo méritos personales y acrecienta la belleza del mundo o solo es una anotación en una cuenta de resultados. El tiempo, mucho después de nosotros, es quien tiene la última palabra sobre nosotros y nuestras obras. Me inclino a pensar que cuando uno aborda un libro con la certeza de que lo va acabar, le va a satisfacer, lo va a publicar y lo va a vender mucho, no está cumpliendo con la condición de aportar una mirada original, personal, creativa y reveladora. La historia de la literatura está llena de ejemplos que demuestran que conseguir esto es más difícil e incontrolable de lo que uno sospecha, porque la escritura no es solo un acto consciente sino un ejercicio en el que se ponen en juego razones y sentimientos que uno desconoce. Y quiero pensar que esto también hay que tenerlo en cuenta cuando se habla del fomento de la escritura: crear es un acto liberador, introspectivo, agitador…
Me temo que llego al final sin haber desvelado por qué escribo. En realidad, como adelanté, no tengo respuestas para ello. Tal vez por eso escriba: para encontrar estas y otras respuestas. Espero, entretanto, haber contribuido a que otros escriban: por el mero placer de preguntarse y de buscar. Y, tal vez, al final, para encontrar nuevas preguntas.
Quizá Dios, de existir, en su omnisciencia sepa si las historias que me quedan por escribir son mejores que las que ya he escrito. (¡Espero que sí!) Lo que le suplico en su infinita compasión, si es que Dios existe y atiende peticiones, es que no me prive del placer de escribir durante el tiempo que me dedique a ello. Y, si no, que me consiga otro empleo, no menos satisfactorio que el que antes tenía.